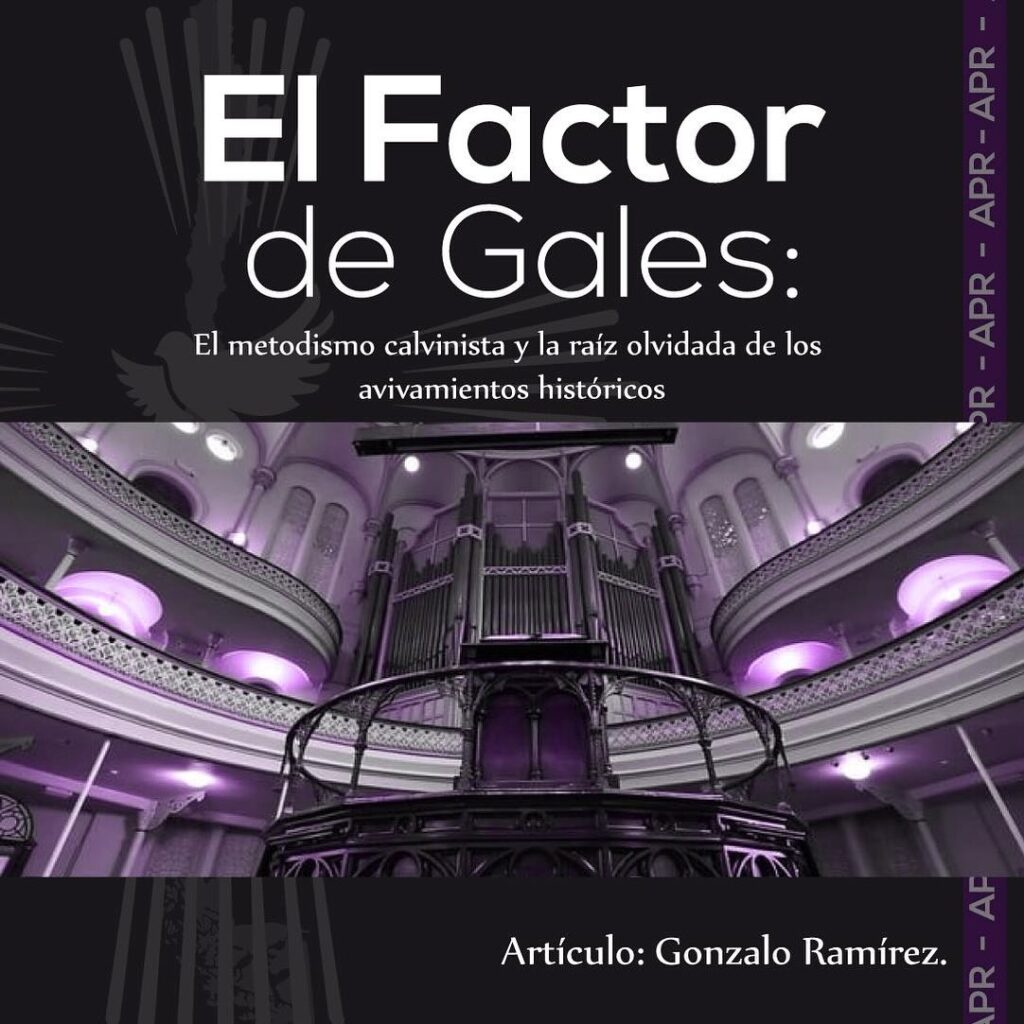Por Giovanni Zamorano
En este breve tratado, queremos afirmar que las emociones no son un simple añadido a nuestra existencia, ni una dimensión secundaria del ser humano, sino una parte esencial de nuestra naturaleza, querida por Dios mismo. Las emociones han sido dadas como instrumentos que nos permiten relacionarnos con Él, junto con la razón, no como opuestas, sino como complementarias. Ambas están llamadas a colaborar desde una fe madura y equilibrada.
El origen divino de las emociones
La Sagrada Escritura nos revela que el ser humano fue modelado por Dios mismo y, por tanto, en su origen es bueno (cf. Gén 1:31). Esta bondad alcanzó su plenitud cuando el Hijo eterno del Padre se encarnó:
«Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros»
Juan 1:14
«Semejante en todo a nosotros, menos en el pecado»
Hebreos 4:!5
Este misterio nos permite comprender que todo lo que es auténticamente humano, incluido el mundo emocional, ha sido asumido por Cristo y, por tanto, redimido y confirmado en su bondad.
Las emociones, entonces, no son un obstáculo para la vida espiritual, sino una dimensión legítima y valiosa de nuestra humanidad, que forma parte del diseño original de Dios. En Jesús, verdadero hombre, la afectividad se muestra en su forma más pura y elevada.
Dios, fuente de toda afectividad
Si el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios (Gén 1:27), y si está dotado de emociones y sentimientos, es lógico concluir que estos reflejan, de alguna manera, una realidad presente también en Dios, aunque en un modo perfecto e infinito. En el Antiguo Testamento ya se revela esta dimensión afectiva del Señor. En su encuentro con Moisés, Dios se presenta como:
«compasivo y clemente, lento a la ira y rico en misericordia y fidelidad»
Éxodo 34:6
El término hebreo rákjam, traducido como “compasivo”, expresa una ternura profunda, nacida de lo más íntimo del ser, similar a las entrañas de una madre.
Esta revelación encuentra su expresión más clara en la persona de Jesús, imagen visible del Dios invisible y plenitud del ser humano. Los Evangelios nos muestran a Jesús viviendo intensamente su afectividad. Se alegra profundamente en el Espíritu y alaba al Padre (Lc 10:21), y se conmueve profundamente ante la muerte de su amigo Lázaro, llegando incluso a llorar (Jn 11:33-35).
Estos pasajes no son detalles anecdóticos, sino signos reveladores: muestran que los sentimientos no son un accidente de nuestra naturaleza, sino una dimensión querida por Dios, parte de su plan para nosotros y medio de comunión con Él.
El pecado y el desorden afectivo
La Sagrada Escritura enseña que el pecado original no solo rompió la comunión entre el ser humano y Dios, sino que también introdujo un profundo desorden en toda la creación. Esta ruptura produjo una pérdida de armonía, tanto en el entorno exterior del hombre como en su mundo interior.
Una de las consecuencias más profundas del pecado es la desorganización de la vida afectiva. La sensibilidad emocional, que debía estar en sintonía con la razón y orientada hacia el bien, comenzó a actuar muchas veces en contra de la razón, generando tensiones, impulsos contradictorios y conflictos interiores. En lugar de la paz interior que proviene de una afectividad ordenada, el hombre experimenta la lucha entre lo que desea y lo que sabe que debe hacer. Caín, dominado por los celos y la ira, es un ejemplo dramático de cómo el desorden emocional puede llevar a decisiones fatales.
Sin embargo, el camino de regreso hacia la comunión con Dios incluye también una restauración del orden interior. Volver a Dios significa permitir que su gracia sane nuestras heridas y reordene nuestras emociones. Este proceso implica una verdadera conversión del corazón, una purificación que no puede lograrse solo por fuerza de voluntad, sino a través del cultivo de las virtudes teologales: la fe que nos vuelve a Dios, la esperanza que nos sostiene, y el amor que restablece el vínculo de comunión. Y todo esto es posible solo bajo la fuerza del Espíritu de Dios.
Solo bajo la acción del Espíritu Santo puede el ser humano recuperar la armonía perdida, integrando nuevamente su afectividad con la razón, y encontrando en Dios la fuente de equilibrio y paz interior.
El corazón del ser humano: lugar de encuentro entre razón, afecto y Dios
Las Sagradas Escrituras presentan al corazón como el núcleo más profundo del ser humano, el lugar donde se toman las decisiones más significativas y donde es posible encontrarse verdaderamente con Dios. A diferencia de la tradición filosófica griega, que sitúa en la razón el centro del hombre, la visión bíblica reconoce en el corazón el lugar donde convergen la inteligencia y la afectividad. Así lo afirma el profeta Jeremías: «Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón» (Jer 29:13).
Este corazón, entendido no solo como símbolo, sino como la sede viva de la persona, es el espacio donde se integran pensamiento, deseo, sentimiento y voluntad. La racionalidad por sí sola, desvinculada de la dimensión afectiva, no alcanza a expresar toda la riqueza de lo humano. Es por eso que el consejo bíblico insiste: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida» (Pr 4:23).
En este centro vital se dan cita tanto las emociones que compartimos con los demás seres vivos —como la ira, la envidia o la tristeza— como aquellas capacidades superiores que configuran nuestra vida moral: el amor (ágape), la compasión, la justicia y el sentido del deber. Estas inclinaciones afectivas, lejos de ser irracionales o secundarias, desempeñan un papel decisivo en nuestras decisiones éticas.
Mientras Kant proponía una moral sustentada en el deber impuesto por la razón, la ética cristiana reconoce un componente afectivo en el juicio moral. No se trata únicamente de un razonamiento frío, sino de una intuición viva del bien, alimentada por deseos, rechazos y aspiraciones profundas. La inclinación al bien, movida por el amor, ilumina la conciencia; esta evalúa moralmente la emoción, y la razón discierne cómo actuar. En este proceso, todos estos elementos —afectividad, conciencia y razón— trabajan conjuntamente.
A esta estructura humana, el Espíritu Santo añade una dimensión transformadora: el amor divino, que renueva la sensibilidad interior y reordena todo el dinamismo emocional hacia el bien. Por eso, el libro de los Proverbios nos recuerda que es en el corazón donde se refleja verdaderamente quién es una persona (Pr 27:19).
Emociones y comunión con Dios
El hombre verdaderamente bueno es aquel que siente con rectitud, cuya vida emocional está enraizada en amores ordenados: hacia Dios, hacia el prójimo y, en orden justo, hacia sí mismo. El Espíritu Santo eleva estos afectos naturales, los purifica y los orienta a un amor más grande, que transforma toda la existencia.
El amor tiene así una doble función: orienta la conducta y purifica las pasiones desordenadas. Como decía san Agustín, amor amore impeditur, es decir, solo un amor mayor puede vencer a los amores menores que desvían. Al establecer una jerarquía entre los amores, el alma entra en lo que san Agustín llama el ordo amoris, el orden del amor, que es la expresión más acabada de la vida moral cristiana.
El corazón creyente es también el lugar del Desiderium Dei, el deseo profundo de Dios. Este anhelo no surge solo desde la razón, sino de lo más íntimo del ser humano: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti» —nos dice nuevamente san Agustín. Este deseo de Dios no es simplemente un pensamiento, sino una emoción espiritual, una fuerza interior que busca el encuentro con Aquel que nos creó.
En ese corazón, donde razón y emociones se entrelazan, el hombre se encuentra con Dios. Allí se hace experiencia viva su presencia, que no anula la humanidad, sino que la plenifica. La afectividad, lejos de ser un obstáculo, es camino para la relación con el Creador cuando se deja iluminar por su gracia.