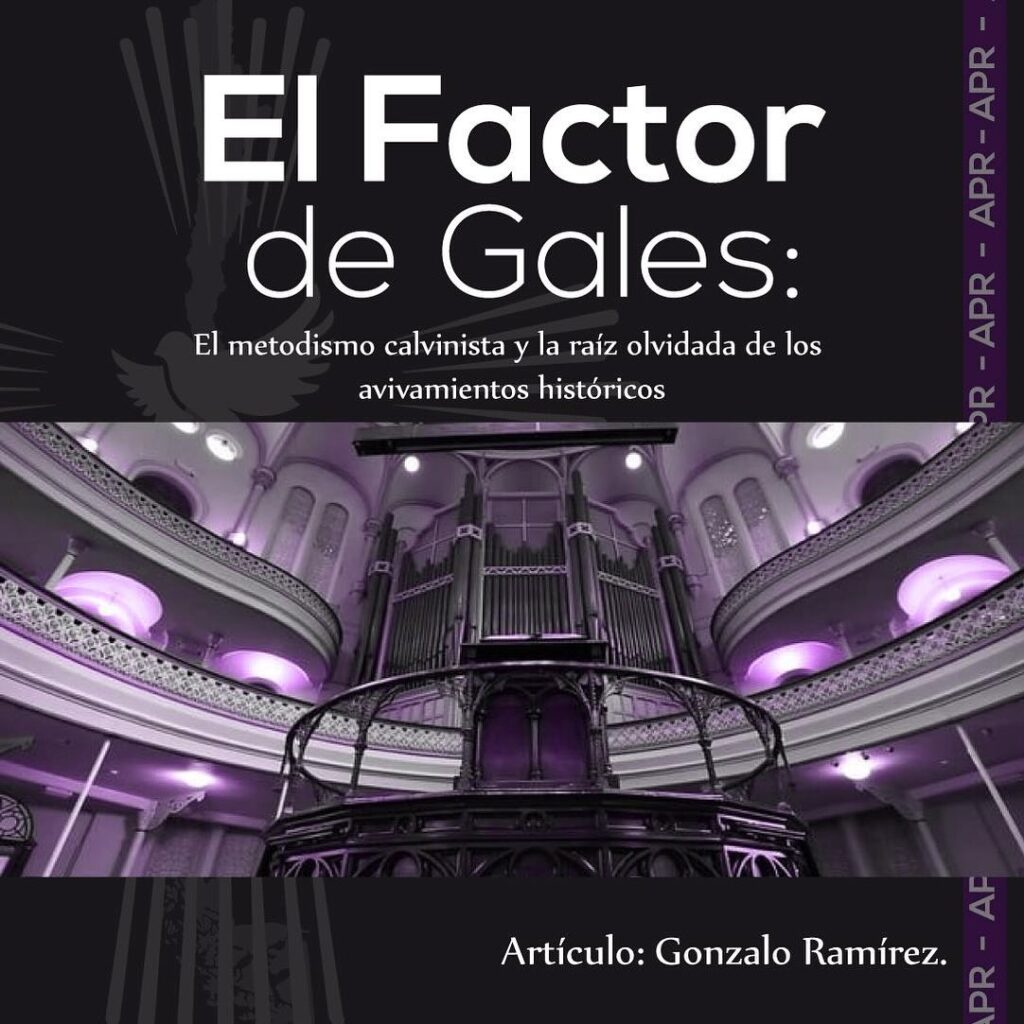Por Mauricio A. Jiménez
Hablar de continuismo en estos tiempos no siempre resulta ser un tema fácil, y esto sucede principalmente porque existen todavía prejuicios y presupuestos, de parte de muchos de los detractores a esta perspectiva, acerca de qué es y qué es lo que cree exactamente un continuista. Para empezar, se suele asociar el continuismo —o al menos así en nuestro continente— con aquellos movimientos carismáticos de corte neo-pentecostal y otros, vinculados a figuras como Guillermo y Ana Maldonado o Cash Luna en Latinoamérica; o Joel Osteen, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Andrew Womack o Paul Crouch en Estados Unidos. Y de esa asociación surgen una serie de críticas, muchas de ellas bien fundadas, acerca de excesos, engaños y errores doctrinales de parte de aquellos que se autoproclaman sanadores, apóstoles y/o profetas de Dios. Podemos, en buena medida, estar de acuerdo con esas críticas; sin embargo, es importante aclarar que dicha asociación no siempre es correcta y, aplicada para aquellos cristianos bien comprometidos con la exposición de la sana doctrina, es tristemente injusta. Y es injusta porque no todas las formas de continuismo pueden y deben equipararse a esos excesos y prácticas no bíblicas que se critican; y hay muchos continuistas que son estudiosos serios, varios con una sólida formación bíblica y teológica, que sostienen una perspectiva de continuidad de los dones espirituales extraordinarios sin caer en los excesos y engaños de esos supuestos líderes carismáticos como los mencionados más atrás.
Como dije una vez en otro momento, creo que una buena parte de la negativa de algunos hermanos en aceptar el continuismo como una posición perfectamente compatible con una teología sana, se basa fundamentalmente en un entendido inapropiado y/o miope respecto del alcance del término «continuista» —¿qué es el continuismo? o, más precisamente: ¿qué significa ser continuista en primer lugar? En sencillo, ser un continuista —esto es, en la manera en que la gran mayoría de los estudiosos lo son, y en la manera en que yo defiendo el continuismo— es creer que la impartición de cualquiera de los dones espirituales extraordinarios descritos en el Nuevo Testamento sigue vigente para la Iglesia de hoy tanto como lo estuvo en el período fundacional de la Iglesia del nuevo pacto, nada más ni nada menos que eso. En este mismo sentido, ser un continuista no significa creer que Dios pueda y quiera seguir entregando a la Iglesia nuevas revelaciones de carácter doctrinal o a nivel Escritural, de la mano de supuestos ungidos autoproclamados apóstoles o profetas de Dios (no creemos en un canon abierto); tampoco significa creer que cualquiera pueda obrar milagros de sanidades a su antojo o conforme a sus propios deseos y/o programa.
Pero hablar de continuismo en estos tiempos no solo no resulta ser un tema fácil, es también entrar en una materia extensa y que requiere de un tratamiento cuidadoso; y, dada la naturaleza del presente artículo, es obvio que no será este el lugar en que trataremos en profundidad con esta temática. No obstante aquello, y en el ánimo de proporcionar un entendimiento equilibrado respecto de al menos uno de los dones extraordinarios bajo discusión, a continuación voy a presentar seis reflexiones argumentativas acerca de los dones de sanidad, en que intento explicar porqué y en qué medida es posible y razonable afirmar la continuidad de tales dones, sin caer en los excesos, abusos y errores doctrinales que a menudo vemos que surgen de la mano de los falsos sanadores; seis reflexiones argumentativas con el único fin de que sirvan como punto de partida para una discusión a posteriori —y, desde luego, más amplia. Dicho lo anterior, comencemos:
(1) En lo que respecta a los dones de sanidad (ver 1 Corintios 12:9, 28, 30) —o, lo que es lo mismo, dones para hacer sanidades físicas—, debemos comenzar con la premisa de que siempre es Dios el Agente Supremo que sana u obra las sanidades; Él es la Causa primera y eficiente de cualquier acto de sanidad divina; y, por lo tanto, el poder y voluntad para sanar es Suyo y solo Suyo. Eso ha sido así desde siempre y pienso que debe estar lo suficientemente claro como punto de partida: en última instancia, no es el hombre quien sana, sino Dios actuando por sus dones a través de él. Ahora, precisamente como es Dios quien sana cuando desea sanar, y no la persona —esto es, el agente, la causa secundaria o instrumental— por medio de quien Dios obra la sanidad, es que sostengo que la sanidad no depende de la mera voluntad o deseo de la persona de querer sanar a cualquiera y a su mero antojo y libertad, sino de Dios quien la empuja por su Espíritu para Él actuar por medio de ella cual agente del poder sanador de Dios en la vida de otro individuo. El don actúa conforme a los propósitos y deseos del Dador divino y no conforme a los propósitos y deseos del receptor humano. Los hombres de la Biblia a quienes Dios utilizó para sanar en diversos tipos de casos de enfermedad —pensemos, por ejemplo, en los santos en el contexto de la primera generación de cristianos—, fueron impulsados, guiados e impelidos a ello por el Espíritu Santo. Ellos no se dijeron un día cualquiera simplemente: «bueno, hoy vamos a sanar a trece personas y mañana a quince si es que nos da el tiempo». Más bien Dios, en su sabia providencia, les colocó en circunstancias en las que obraría por medio de ellos los milagros de sanidad a un determinado número de personas; y esto según sus propios planes, programa y propósito, no según los planes, programa y propósitos de aquellos a quienes ha tenido a bien usar. Esto último nos debe advertir respecto de la institucionalización de los dones de sanidad y, por consiguiente, hacer estar alertas para rechazar con indubitable prontitud a todos esos falsos predicadores y sus tan promocionadas «cruzadas de sanidad» (Benny Hinn, Kenneth Hago, entre otros). Como dice correctamente Donald Carson: «Si a un cristiano se le ha concedido el χάρισμα (khárisma) de sanar a un individuo particular de una enfermedad específica y en un momento concreto, ese cristiano no debería pensar que se le ha concedido el don de sanar, promoviendo así un ministerio de sanidad» (Manifestaciones del Espíritu, 2000:45). Como escribió también David Garland, y aquí conviene hacer la cita completa:
La curación no es “un fin en sí mismo” (Schatzmann 1987:37), y Pablo no espera que establezcan un Asclepieum rival [esto es, un santuario de Asclepio, dios de la medicina en la antigua mitología griega] en Corinto, dedicado a Cristo, para desviar el negocio de este floreciente culto de curación. Los Hechos registran que Pablo curó a un cojo en Listra (14:8-10), al padre de su hospedador en la isla de Malta, y luego a todos los que tenían enfermedades y acudían a él para ser curados (28:7-9). Los Hechos también informan de los poderes curativos de sus delantales y pañuelos de trabajo (19:11-12; cf. 20:7-11). Pero Pablo no se consideraba a sí mismo un sanador y, al parecer, no siempre era capaz de curar a los demás. Se lamenta de que Epafrodito estuviera a las puertas de la muerte (Fil. 2:27) y no informa de que lo curara. Según 2 Tim. 4:20, dejó a Trófimo enfermo en Mileto.
— 1 Corinthians, BECNT (2013:310)
Además, como sugieren Fee, Blomberg y otros exégetas, quizás el plural con el que Pablo hace referencia a estos carismas en 1 Corintios 12 —χαρίσματα ἰαμάτων— podría indicar no solo diversidad dentro del don (Carson, Morris, Garland, Blomberg, entre otros), sino que los dones estos pueden ser temporales y, por lo tanto, no ser permanentes, sino solo estar operativos para determinadas ocasiones y no en todo momento. Como dije al principio, Dios es quien produce la sanidad según su voluntad, y Él actúa según su propio programa y propósitos.
(2) Y cuando el creyente a quien presumiblemente Dios ha dado un don de sanidad ora a Él por la salud de un tercero, y Dios responde a su oración trayendo sanidad en el acto, no se sigue inmediatamente con ello que entonces ese creyente que oró no tenía en verdad algún don de sanidad y que nada más Dios obró en respuesta a su plegaria, sino que precisamente la sanidad milagrosa requiere —como ya he dicho— de la voluntad de Dios de sanar; y la oración de aquel por medio de quien Dios obrará la sanidad demuestra que esta oración es el medio a través del cual el creyente sabio busca la voluntad, la dirección y la guía Divina. Nótese, a modo de ejemplo, la oración de Pablo por el padre de Publio en Hechos 28:8 («… Pablo entró a verlo y, después de orar, le impuso las manos y lo sanó»), o la de Pedro por la resurrección de Tabita en Hechos 9:40 («Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó»; cf. con la oración de Elías porque el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón volviera a la vida [1 Reyes 17:21-22]: «Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió»). Si el don para producir —llevar a cabo— una sanidad milagrosa o el milagro en sí (pensemos en los tres ejemplos anteriores) debía depender nada más que de la voluntad, deseo y/o libre determinación de la causa secundaria, ¿cuál habría sido pues la necesidad de orar a Dios para que la obra se llevara a cabo? Estoy, pues, de acuerdo con Grudem: «la efectividad en el don de sanidad depende de la voluntad soberana de Dios al responder las oraciones que imploran sanidad» (Teología Sistemática, 2021:1293). En definitiva, la respuesta de Dios a la oración de fe de un creyente por un milagro de sanidad a un tercero no invalida obligatoriamente la existencia de los dones de sanidad; desde luego, tampoco confirma el don necesariamente, pero al menos abre la posibilidad cierta —probada bíblicamente— de que la oración aquella sea una segunda causa instrumental dentro de la misma causa instrumental humana (el agente secundario que ha recibido de Dios el don en cuestión).
(3) Y si Dios es quien sana, también puede libre y soberanamente decidir el medio a través del cual obrará una determinada sanidad; y esto, como ya hemos visto, puede incluir tanto la oración a la cual Dios responde, como cualquier otro medio, agente o causa secundaria que Dios haya determinado usar para ese fin. Decir entonces, como los cesacionistas, que Dios puede hoy seguir obrando milagros de sanidad libremente según su providencia, al mismo tiempo que se niega la idea de que Dios aún pueda o quiera hacerlo por medio de agentes humanos a quienes ha tenido a bien conceder de su don para que puedan actuar en su nombre y con su autoridad, suena a que Dios puede y no puede a la vez hacer uso de su poder soberano para actuar de una determinada manera; o que su libertad para obrar el milagro está restringida a una única forma: sin el uso de causas secundarias. Pero si se sostiene que Dios todavía puede obrar milagros de manera providencial, y Dios es libre para decidir el modo o la manera en que obrará cualquier milagro, entonces no existe base lógica alguna —¡y, desde luego, Escritural!— para negar la posibilidad de que Dios todavía decida escoger y dotar a algunas personas para actuar por medio de ellas. Por supuesto, esto no prueba necesariamente que Dios esté aún hoy dotando a creyentes con los aparentemente diversos dones de sanidad, ni que lo hará en un futuro cercano o lejano; sin embargo, el punto que quiero hacer es que sencillamente no se puede negar la posibilidad de que Dios decida actuar por medio de agentes humanos (esto es, mientras exista la Iglesia en el marco de la tensión escatológica del «ya» y el «todavía no»), al mismo tiempo que se afirma la posibilidad de que Dios libremente pueda y quiera hacer un milagro de sanidad —si es libre para querer hacerlo, y si el hacerlo resulta de su soberana voluntad de acción, también lo es en la elección de los medios para lograr aquello que ha resuelto hacer; y, hasta donde al menos sabemos, Dios no se ha privado a sí mismo de esa posibilidad de escoger en una u otra forma de acción.
(4) A menudo se lee decir que los milagros como sanidades y demás señales milagrosas en el contexto fundacional de la Iglesia del primer siglo, fueron introducidos por Dios con la única finalidad de autentificar (o autenticar) a los apóstoles como verdaderos enviados y portadores de su mensaje y darles así credibilidad frente a la audiencia como mensajeros suyos (véase, por ejemplo, Peter Masters y su popular resumen al español Cesacionismo, pp. 5-6, aunque su argumento más extendido puede encontraste en The Hearling Epidemic, 1988:121-122). Si bien hay algo de verdad en esta explicación respecto del propósito de los milagros y las señales realizadas por los apóstoles (véase Hch. 14:3), no puede este reducirse a solamente eso. Los milagros y las señales eran más que simplemente una manera de autentificar a los portadores del mensaje, eran, por así decirlo, la materialización misma del mensaje anunciado. Si parte central del mensaje anunciado era que: Dios en Jesucristo ha visitado a los hombres de este mundo y el Reino espiritual de Dios —o, lo que es lo mismo, su reinado escatológico y redentor— se ha acercado y entrado en la historia humana y hecho presente en la persona de Jesucristo, en su mensaje y en sus obras mesiánicas, y que este reino está dinámicamente activo, el reino de Satanás ha sido derrotado, el siglo venidero ha penetrado el presente siglo malo y todas las bendiciones de Dios adjuntas a la presencia de este reino escatológico están ahora disponibles a hombres y mujeres, judíos y griegos, esclavos y libres; entonces los milagros y otras señales milagrosas deben ser entendidos como legítima expresión y señal de la presencia presente, activa y dinámica del reino de Dios en el mundo; dan testimonio de que, como bien dice Grudem nuevamente, «el reino de Dios ha venido y ha empezado a expandir sus resultados benéficos en la vida de las personas, porque los resultados de los milagros de Jesús muestran las características del reino de Dios» (Teología Sistemática, 2021:484).
Más que servir entonces para meramente autenticar a los apóstoles como verdaderos apóstoles y portadores verdaderos de la palabra de Dios —en contraste con otros creyentes que no eran apóstoles— (una idea que a menudo surge de una mala exégesis de 2 Corintios 12:12), los milagros y señales milagrosas realizadas por ellos (y por otros que NO eran apóstoles, como por ejemplo Felipe [Hch. 8:6-8]) debían servir para autentificar primeramente al mensaje mismo como verdadero y confirmarlo (cf. Mr. 16:20; He. 2:3-4), pues lo que este mensaje anunciaba era no menos que la venida del reino mesiánico de Dios en la persona y obra de Jesús, y esto debía implicar también que las bendiciones del reino estaban todavía presentes —y aún lo están en la medida de que el reino de Dios sigue siendo hoy una realidad espiritual actual, tanto como lo fue entonces. Los milagros de sanidades y exorcismos, en el propio ministerio de enseñanzas y predicación de Jesús, debían ser entendidos como la evidencia de que tanto el Reino de Dios como su Mesías Rey se habían acercado y eran una realidad presente actuando aquí y ahora. Como prueba de esto véase Mateo 11:2-5 y cómo Jesús vincula su ministerio de sanidades y la anunciación del evangelio con la pregunta de los discípulos de Juan respecto de si él era el Mesías que había de venir: «Id, y declarad a Juan las cosas que veis y oís: Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el evangelio». También, y en respuesta a los fariseos incrédulos, Jesús les respondió diciendo: «si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros» (Mateo 12:28). De igual manera, Jesús dio a sus doce discípulos (y apóstoles) «poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades», y acto seguido «los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos» (Lucas 9:1-2); lo cual hizo más tarde nuevamente con otros setenta discípulos suyos a quienes envió de dos en dos a los lugares y ciudades a donde tenía pensado ir Él después, y les dijo: «sanad a los enfermos que haya en ella y decidles: El reino de Dios se ha acercado a vosotros» (Lucas 10:9). En el relato paralelo de Lucas 9, en Mateo 10:7-8, leemos la instrucción del Señor en los siguientes términos: «Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpias leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios…» (cf. Mateo 4:23; 9:35).
Pero esta expresión del reino de Dios como una realidad activa y presente, autenticada por medio de señales milagrosas, no se limitó únicamente al ministerio de Jesús (quien, por cierto, estaba también siendo autentificado por medio de estas señales como el legítimo Mesías y Gran último Profeta de Dios de acuerdo a las palabras de Moisés en Deuteronomio 18:18 [Jn. 5:36; 6:14; 10:24-25, 37]), sino que continúo posterior a su ascensión al cielo, por medio de la obra activa del Espíritu Santo en el marco de la predicación del evangelio, como lo deja ver parte importante del libro de Los Hechos (y también, si aceptamos su inclusión en el texto griego original, así lo promete Jesús en Marcos 16:17-18). Véase también esta misma idea en Hebreos 2:3b-4, en que se afirma cómo es que Dios ratificaba por medio de «señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad», no a los mensajeros como tal, sino al mensaje mismo de salvación que había estado siendo anunciado por los que lo oyeron primero del Señor. Por lo tanto, me parece que si una de las principales funciones de los milagros de sanidad y señales milagrosas en el marco de la tensión escatológica del «ya» y el «todavía no» del Reino es expresar y evidenciar de manera tangible algunas de las reales bendiciones de Dios en Cristo como prueba de que el Reino espiritual de Dios está dinámicamente activo en el mundo, entonces no existen razones verdaderamente convincentes para negar que estas expresiones de tal dinamismo estén todavía presentes en un mundo en donde el mensaje del Reino sigue siendo relevante y el Espíritu de Dios continúa activo en medio de su Iglesia.
(5) Queda añadir a lo anterior que, en cuanto a la idea de que los milagros y señales milagrosas debían únicamente servir para autenticar a los apóstoles —y solo a los apóstoles— como verdaderos apóstoles de Dios ante el mundo incrédulo, testimonio suficiente tenemos en el Nuevo Testamento de que también otros hermanos, fuera del círculo cerrado de los apóstoles, realizaron milagros o manifestaron alguno de los dones extraordinarios que están a menudo bajo discusión (véase Hch. 6:8; 8:5-8; 9:17-18; 11:27-28; 13:1; 15:32; 19:6; 21:9; cf. Gál 3:5; 1 Ts. 5:19-20). Por otro lado, 1 Corintios 12:7-11 no parece que esté diciendo que los dones extraordinarios sólo fueran para los apóstoles; muy por el contrario, sugiere que eran dones para la iglesia en general (cf. 12:27ss); y es también precisamente en esta primera epístola en que Pablo recuerda también a los hermanos las bendiciones que de Dios han recibido, y añade: «nada os falta en ningún don» (1 Co. 1:7).
Con frecuencia, algunos interpretan el pasaje de 2 Corintios 12:12—«con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros»—como si significasen que los milagros fueron por sí mismos los signos o señales de un apóstol y, en consecuencia, de nadie más aparte de ellos. Creo que Sam Storms ha respondido contundentemente este supuesto:
El argumento de Pablo es que las señales, prodigios y milagros acompañaron su ministerio en Corintio; fueron elementos vinculados a su labor apostólica. Pero no eran por sí mismos «las señales de un apóstol». Para Pablo, las marcas distintivas de su ministerio apostólico eran, entre otras cosas: (a) el fruto de su predicación, es decir, la salvación de los corintios (cf. 1 Co. 9:1b-2, «¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy; pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor,»; cf. 2 Co. 3:1-3); (b) su imitación de Cristo, en la santidad, la humildad, etc. (cf. 2 Co. 1:12; 2:17; 3:4-6; 5:11; 6:313; 7:2; 10:13-18; 11:6,23-28); y (c) su sufrimiento, dificultades, persecución, etc. (cf. 4:7-15; 5:4-10; 11:21-33; 13:4). Pablo desarrolló pacientemente estas “señales”, que son las que marcan su autoridad apostólica, y que estuvieron acompañadas de las señales, prodigios y milagros que realizó.
Recordemos también que Pablo no se refiere a las “señales” de un apóstol o a los fenómenos milagrosos que acompañaron su ministerio como una forma de diferenciarse de los cristianos que no eran apóstoles, sino de los falsos profetas que estaban confundiendo a los corintios (2 Co. 11:14-15, 33). Wayne Grudem llega a la siguiente conclusión: «En resumen, el contraste no está entre los apóstoles que podían hacer milagros y los otros cristianos que no los podían hacer, sino entre los apóstoles cristianos verdaderos, mediante los cuales el Espíritu Santo obraba, y los no cristianos que pretendían pasar por apóstoles, mediante los cuales el Espíritu Santo no hacía nada.»
— ¿Son vigentes los dones milagrosos: Cuatro puntos de vista?, CLIE (2004:193-94)
(6) Para terminar. A menudo se lee o escucha también decir que «si existen personas con algún don de sanidad, ¿por qué entonces no están en los hospitales curando de manera masiva a los enfermos?». Pues bien, si la sanidad milagrosa es una de las maneras en que se hace evidente que el Reino de Dios ha irrumpido y está presente, y el siglo venidero ha penetrado el presente siglo malo, entonces sería esperable que hubiera reportes de sanidad milagrosa por medio de estas supuestas personas con algún don de sanidad —o, al menos, ese parece ser el razonamiento que se sigue. Ahora, este tipo de cuestionamientos a la continuidad de los dones de sanidades pienso que a menudo surgen por un error y un sesgo en la comprensión respecto de cómo operan en verdad esta clase de dones y cuál es su alcance o límites en lo que respecta a la persona por medio de la cual Dios obra la sanidad. Aunque ya hice, en los puntos (1) y (2) anteriores, algunos comentarios que ayudarán a contestar este último punto, todavía hay que decir un par de cosas más.
Lo primero que hay que decir es que, si la conclusión de que no veamos reportes en los noticieros de personas con algún don de sanidad curando a los enfermos en los hospitales es que entonces ya cesaron los dones de sanidades, entonces lo mismo podríamos concluir respecto al hecho de que tampoco vemos reportes en los noticieros de que se estén ahora mismo obrando divinamente milagros de sanidad a los enfermos en los hospitales —que entonces Dios ya no obra tales milagros. Vemos que la lógica detrás de esta demanda de reportes de sanidades obradas en los hospitales mediante algún don de sanidad aplica también para el caso de que no haya reportes de sanidades milagrosas como tales en los hospitales. Pero, ¿es acaso esa la conclusión correcta? Yo creo que no. Y esta es la segunda cosa que quiero decir.
Como aseveré más atrás, la sanidad no depende de la mera voluntad o deseo de la persona de querer sanar a cualquiera y a su mero antojo y libertad, sino de Dios quien la empuja por su Espíritu para Él actuar por medio de ella cual agente del poder sanador de Dios en la vida de otro individuo; Dios es quien produce la sanidad según su voluntad, y Él actúa según su propio programa y propósitos. Si todo esto es correcto, entonces es razonable pensar que, si no vemos reportes en los noticieros de personas con algún don de sanidad curando a los enfermos en los hospitales, ¡es simplemente porque Dios no lo ha ordenado y asunto terminado! (esto, por supuesto, dando por cierto que la falta de tales reportes deba significar la evidencia de la ausencia de tales dones actuando en los hospitales, cosa que en realidad sería demasiado apresurado de asumir también). Si los dones de sanidades no son de la absoluta libre disposición del agente, sino que están a su vez supeditados a la guía y soberana dirección del Dador, entonces la razón de porqué la sanidad física no se está obrando en todos los rincones de la Tierra por la mano de estos agentes del poder sanador divino debe encontrarse en el propio Dador de los dones y no en los receptores de los mismos. El propio Jesucristo —no un mero receptor de los dones de sanidad, sino Dios mismo encarnado y obrando por su propia naturaleza divina los poderes del Reino en sanidad y milagros— fue bastante selectivo a la hora de querer obrar esta clase de milagros, prefiriendo algunos lugares por sobre otros, a veces por la propia falta de fe de los habitantes de la ciudad (cf. Mr. 6:4-6). Aunque los Evangelios nos cuentan acerca de multitud de milagros de sanidad obrados por Jesús en el contexto de su ministerio mesiánico, no se nos dice que Él anduvo por todos los hospitales de su época curando a todos los enfermos posibles, o que haya ido (o mandado) a sanar a todos los leprosos que había en las afueras de Jerusalén aislados del resto de la sociedad. Para ejemplificar todo esto, es realmente notable el detalle que encontramos en Juan 5:2-9, en donde se nos cuenta acerca de la extraordinaria curación de un paralítico en el estanque de Betesda (o Betzatá), pero no se dice de ningún otro enfermo a quien el Señor haya curado en aquel día en aquel mismo lugar, pudiendo haberlo hecho —y en el v. 3 leemos claramente que en los cinco pórticos que tenía este estanque «yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos». Si Jesús tenía el poder para sanar —y para sanar cualquier clase de enfermedad—, ¿por qué simplemente no sanó a todas las personas que había allí en ese estanque a esa hora y todos los días? Aunque la respuesta pueda sonar algo cruda, quizás la única razón sea que simplemente no estaba en sus planes y propósito hacerlo —y de nada sirve aquí apelar a una posible falta de fe de aquellos a quienes el Señor no curó en aquel lugar aquel día, pues nada se dice tampoco del paralítico respecto a si algún acto de fe de su parte haya movido a Jesús a actuar en su beneficio.
Aunque la irrupción del Reino de Dios se había manifestado y expresado por medio de sanidades, exorcismos y milagros varios durante el ministerio terrenal de Jesús, queda claro que no estaba en los planes de Dios sanar a todos los enfermos posibles de todos los rincones de Israel, sino solo a algunos —los que Él quiso de acuerdo a sus sabios y buenos propósitos. El propio apóstol Pablo, de quien se reportan varios milagros de sanidad en el libro de los Hechos, no pudo sanar a Epafrodito (Fil. 2:27) o a Trófimo (2 Tim. 4:20), y ciertamente tuvo que ver morir por enfermedad a varios de sus compañeros de viaje y hermanos de las diferentes iglesias que ayudó a fundar; sin embargo, no quiere eso decir entonces que Pablo no tuviera alguno de los dones de sanidad, o que no hubiera personas en alguna de las iglesias locales con algún don de sanidad que pudieran haber orado por sanidad y curado así a alguno de estos enfermos amados del Señor, sino tal vez simplemente significa que Dios no lo había así determinado, y eso debe ser suficiente para terminar este asunto.
Una observación adicional merece la pena hacerse respecto de los milagros de sanidades —o ausencia de los mismos— en el periodo apostólico. Hay que dar lugar también a la posibilidad de que ciertas enfermedades no requirieran (ni requieran hoy) de un milagro —ya sea obrado directamente por Dios sin la agencia de terceros o por medio de algún tercero ejerciendo algún don carismático. En 1 Timoteo 5:23, por ejemplo, leemos a Pablo indicándole a Timoteo que no beba agua, sino que use un poco de vino «a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades». Pero si Pablo fue usado por Dios en varios milagros de sanidad, ¿por qué entonces no le usó para curar a Timoteo de sus frecuentes enfermedades? Pienso que la respuesta a esta cuestión no va de la mano con la falta o ausencia de hermanos cerca de Timoteo que pudieran orar a Dios por un milagro, o de la falta de hermanos con algún don de sanidad, sino que responde más bien a las circunstancias y naturaleza de su enfermedad. Cuando Pablo dijo a Timoteo que usara vino por causa de su mal estomacal, lo que estaba haciendo era indicarle una medida de uso medicinal conocida para tratar los problemas estomacales en esa época (así, por ejemplo Hipócrates, Medicina Antigua 13; y más tarde el Talmud, Berakoth 51a; Baba Bathra 58b), ocasionalmente provocados por la ingesta de agua contaminada. Timoteo no estaba padeciendo al parecer una enfermedad mortal o incurable por la medicina tradicional, así que esta indicación, antes que probar que el don de sanidad había cesado o estaba menguando ya para finales de los tiempos del apóstol Pablo (como sugieren algunos cesacionistas), sólo prueba que no para todos los casos era necesario acudir a la sanidad milagrosa, la que por lo general se llevaba a cabo en casos en donde la medicina tradicional era impotente para sanar—como dar vista a un ciego, hacer andar a un paralítico, curar de lepra, etc., y por lo general en el contexto de la evangelización y de la proclamación del Reino.
Por último, la lógica que hay detrás del argumento cesacionista, que dice algo así como que «si existen personas con algún don de sanidad debiéramos ver a los supuestos portadores del don curando a los enfermos terminales en los hospitales», ¿acaso no es la misma lógica que hay detrás del argumento de algunos ateos, acerca de que «si Dios existe, y es bueno y misericordioso, ¿por qué entonces no está presente su bondad y misericordia en India o en ciertos países de África, materializada en la ayuda de los cientos de niños que mueren de hambre y en la pobreza a diario, o por causa de enfermedades como la malaria o el ébola»? Nótese que la estructura del argumento —esto es, el silogismo lógico que hay detrás de ambos argumentos— es prácticamente el mismo. Veamos:
- Si existieran personas con el don de sanidad no quedaría enfermos terminales en los hospitales.
- Hay enfermos terminales en los hospitales.
- Por lo tanto, no existen personas con el don de sanidad.
Compárese con este otro silogismo:
- Si existiera un Dios bondadoso y misericordioso no dejaría que cientos de niños en el mundo murieran a diario de hambre y en la miseria.
- Hay cientos de niños en el mundo que mueren a diario de hambre y en la miseria.
- Por lo tanto, no existe un Dios bondadoso y misericordioso.
Otra forma del argumento podría también plantearse de esta otra manera:
- Si existieran personas con el don de sanidad los veríamos curando a los enfermos terminales en los hospitales.
- No vemos que haya personas con el don de sanidad curando a los enfermos terminales en los hospitales.
- Por lo tanto, no existen personas con el don de sanidad.
Compárese con este otro silogismo:
- Si existiera un Dios bondadoso y misericordioso lo veríamos socorriendo a los cientos de niños en el mundo que siguen muriendo a diario de hambre y en la miseria.
- No vemos que Dios esté socorriendo a los cientos de niños en el mundo que siguen muriendo de hambre y en la miseria.
- Por lo tanto, no existe un Dios bondadoso y misericordioso.
Lo más probable es que si a cualquier cesacionista se le enfrentara con el argumento ateo que niega la existencia de Dios apelando a la supuesta ausencia de evidencia de bondad y misericordia en la tierra, manifestada en la muerte de cientos y miles de infantes y niños por causa de la hambruna y las enfermedades infecciosas, la respuesta del cesacionista consistiría en una apelación bien fundada a los propósitos secretos de Dios y su actuar providencial, misterioso y soberano en un mundo caído. Ahora bien, si esta respuesta funciona —al menos en parte— para responder al ateo en su incredulidad, ¿por qué no debiera también funcionar para el propio cesacionista que argumenta similar que el ateo en su propia incredulidad acerca de la vigencia de los dones espirituales, como el de sanidad? Tal vez el cesacionista que argumenta como el ateo en el ejemplo anterior, no es realmente consciente de que su argumento es, de hecho, el argumento de los ateos que argumentan no en contra de la existencia de los dones milagrosos para obrar sanidad, sino de Dios mismo.